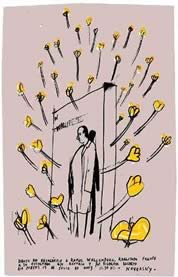(PARIS) Cuando me enteré de que en Buenos Aires acababan de pintar de rojo la estatua de Raoul Wallenberg, levantada en Austria y Figueroa Alcorta, se me ocurrió un ejercicio de estilo para proponer a los participantes de algún taller literario: meterse en la cabeza de quienes, una noche porteña del mes de junio de 2003, se disponen a embadurnar la estatua con aerosol color sangre. ¿Saben a quién embadurnan y por qué? En la Argentina estamos acostumbrados a que Sarmiento amanezca con chorreaduras provenientes de un tinterazo, pero para odiar a Sarmiento sólo se necesita haber pasado por la escuela primaria y, por supuesto, ser rosista. En cambio, para odiar a Wallenberg es necesario haber recibido una información más sofisticada. A menos que los autores del atentado se hayan confundido, como en aquel viejo chiste en el que alguien cree que un iceberg es un señor de apellido judío. En todo caso, de acertar con el habla del embadurnador, el ejercicio de estilo haría las veces de identikit lingüístico. Pero dejemos a los abnegados talleristas en su tarea de transcribir los sonidos onomatopéyicos preverbales característicos del odio, y vamos al personaje representado por esa estatua enrojecida.
Julio de 1944. En Budapest, un después conocido de la Argentina, Adolf Eichmann, preparaba la segunda parte de la solución final para los judíos húngaros. Ya había hecho deportar a unos doscientos mil. Quedaba otros tantos a los que, con su reconocida eficacia, se proponía limpiar en sólo veinticuatro horas. En ese momento llegó a la capital de Hungría un sueco de cejas negras y expresión cálida que también se reveló eficaz, no sólo en el sentido de contrariar los propósitos de Eichmann, sino en el de la modalidad empleada para lograrlo. Un sueco fuera de las normas, un sueco capaz de desobedecer cuando correspondía hacerlo, un sueco que parecía napolitano por su capacidad de seducir y de tender trampas, un sueco original. Se llamaba Raoul Wallenberg.
El Consejo de Refugiados de Guerra, creado en los Estados Unidos para rescatar judíos de la persecución nazi, lo había elegido para desempeñar esa tarea de salvador. ¿Por qué a él? Porque las embajadas suecas ya habían comenzado a distribuir pasaportes para salvar a los perseguidos; porque era miembro de una poderosa y conocida familia sueca que a los nazis sin duda les inspiraría respeto; porque conocía Hungría y Alemania; porque el problema judío lo conmocionaba, y porque era corajudo, tenaz e inhabitual. Prueba de esto último es que, antes de partir como primer secretario de la misión diplomática en Budapest pidió poderes extraordinarioa, léase extraburocráticos, que el rey Gustavo V en persona decidió concederle.
Coloridos pasaportes
Inhabitual, original, quizás hasta marginal a su manera. Es que el joven heredero del imperio financiero de los Wallenberg provenía de una ruptura natal que de algún modo lo convertía en oveja negra. Su padre había muerto tres meses antes de que él viniera al mundo, en 1912. Su madre, una morocha de aspecto rotundamente meridional, y que llevaba en sus venas dos o tres gotas de sangre judía, en 1918 se había casado en segundas nupcias con un miembro de la familia Von Dardel, bastante más bohemia que la de los Wallenberg y que en alguna medida habrá influído en el muchacho de cejas de azabache. Destinado obviamente a las finanzas, Raoul había preferido la arquitectura. Y el comercio, por el trato concreto con gente de carne y hueso que éste, a diferencia de la abstracción financiera, implica.
No bien se halló en Budapest, Wallenberg diseñó un pasaporte de seguridad con los colores suecos, azul y amarillo, y el escudo de las tres coronas. No tenía ningún valor legal pero se veía imponente. Era conocer la mentalidad de los burócratas alemanes y húngaros, que reverenciaban los símbolos del poder. Al aplicarse en su dibujo, Wallenberg demostraba una agudeza psicológica que su actitud ante los nazis no desmentiría: sabía hacerles tragar un cuento cuando los notaba tontos, sabía sobornarlos cuando los veía propensos a la traición y, consciente de la sumisión a la autoridad que los caracterizaba a todos, tontos y traicioneros, sabía cuándo imponerse alzando la voz.
Había distribuido 4500 pasaportes que permitieron a otras tantas personas salvar su vida, cuando Miklós Horthy, el jefe del Estado húngaro aliado con Alemania, que estaba buscando la paz por separado con los soviéticos, fue derrocado y reemplazado por Ferenc Szálasi, el líder de los ”cruz gamada”. Estos nazis húngaros reabrieron el camino para que Eichmann continuara con su labor, interrumpida a pedido de Gustavo V, que había intercedido en favor de los judíos frente al depuesto Horthy. En noviembre de 1944, Eichmann comenzó sus marchas de la muerte: columnas de seres hambreados y agotados que debían recorrer 200 kilómetros a pie entre Budapest y la frontera austríaca. Wallenberg caminó con ellos, repartiendo comida, remedios y sus célebres pasaportes, que ahora, con el apuro, ya no llevaban coronas ni alegres colores, pero que aún servían para sacar a muchos de la espantosa caravana.
Mientras tanto, en el distrito de Pest, Wallenberg había creado treinta ”casas suecas”, declaradas territorio de su país, donde llegaron a amontonarse 15.000 judíos. Hasta que los cruz gamada decretaron que los pasaportes suecos carecían de validez. Pero el nórdico de cara latina no tenía por azar sus cejas negras ni la mirada fuerte que éstas subrayaban. La prueba es que supo utilizarlas para seducir a Liésel Kemény, la mujer del ministro de Relaciones Exteriores. Santo remedio: los pasaportes, aun en su versión descolorida, volvieron a circular.
A tiempo. Las marchas eran lentas. Eichmann resolvió agilizarlas y comenzó la deportación en trenes de carga. Wallenberg se subió entonces al techo de los vagones para distribuir desde allí sus papelitos mágicos. Hacinados como ganado, los judíos atrapaban los papeles al vuelo, alzando las manos hacia ese extraño personaje al que la conciencia de su misión parecía dar alas. Al bajar, Wallenberg encaraba a los soldados alemanes con ese aire severo que los dejaba chatos : ”En ese vagón viajan ciudadanos suecos. ¡Cómo se atreven a deportarlos !”. Una vez, los alemanes recibieron la orden de disparar contra él. Wallenberg corría sobre los techos de los vagones y saltaba de uno en otro. Los soldados hicieron fuego pero apuntando hacia cualquier lado. Las detonaciones sonaron como salvas en su honor.
Una historia molesta
Comenzaba el año 1945 cuando Wallenberg supo que Eichmann se proponía exterminar íntegramente a la población del mayor gueto de Budapest. Pero el diplomático sueco ya había sobornado a un importante policía y miembro de los cruz gamada, Pa´l Szalay. Este era la persona indicada para entregarle una nota de su parte al general August Schmidthuber, comandante de las tropas alemanas en Hungría, donde le decía que al terminar la guerra, él, Raoul Wallenberg, se encargaría personalmente de hacerlo colgar si llevaba a cabo la masacre. La masacre no se llevó a cabo. Cuando las tropas soviéticas llegaron a Budapest dos días después, había 120.000 judíos sobrevivientes, de los cuales se calcula que los salvados gracias a Wallenberg fueron 100.000.
El resto es silencio. El 13 de enero de 1945, Wallenberg se presentó ante los rusos junto con su chofer. Por qué les pidió permiso para visitar los cuarteles soviéticos de Debrecen, al este de Budapest, no se sabe. Por qué los soviéticos lo hicieron prisionero, tampoco se sabe. Si murió en una prisión soviética en 1947, como siempre han sostenido los rusos (aunque variando el lugar y la fecha del supuesto deceso), o si es verdad que, como lo han sostenido sobrevientes del Gulag, Wallenberg estaba vivo hasta por lo menos los años 70, tampoco. Algunos investigadores del caso Wallenberg suponen que Stalin, directamente implicado en la detención del diplomático sueco, actuó con su proverbial paranoia, considerando imposible que un millonario capitalista hubiera arriesgado su vida para salvar judíos: Wallenberg no podía ser otra cosa que un espía. Si esta hipótesis no carece de lógica dentro de su delirio, lo más ilógico de todo resulta la actitud del gobierno sueco, que nunca insistió mucho para rescatar a Wallenberg, como si algo en esa historia resultara molesto.
Los pedidos internacionales para que Rusia y Suecia abran sus archivos de verdad se han multiplicado en los últimos años. Nuestro país tiene el honor de ser la sede central (las otras dos están en Nueva York y en Jerusalén) de la Fundación Raoul Wallenberg, presidida por Baruj Tenembaum y entre cuyos miembros figura el padre Horacio Moreno. Es una fundación de vocación ecuménica que cuenta con el apoyo de varios premios Nobel y que se propone volver a la carga con la pregunta de dónde está Raoul Wallenberg, o dónde estuvo realmente y hasta qué fecha, si es cierto que está muerto. En su calidad de ex miembro de la KGB, Vladimir Putin no puede ignorar la respuesta.
Y nuestros embadurnadores locales, ¿la conocen ? ¿Tienen idea de todo lo que se esconde detrás de la vida de su embadurnado? ¿El color que han elegido aludirá a la sangre judía o al Ejército Rojo ? A veces un aerosol de tono violento puede servir para todo lo contrario de lo previsto, vale decir, para refrescar la memoria. Hablemos de Wallenberg, aunque más no sea para repetir que el nazismo acecha. Wallenberg, por otra parte, no ha sido el único: la larga lista de salvadores de judíos, de gitanos y de homosexuales durante la segunda Guerra Mundial no se agota con esa figura extraordinaria y misteriosa. Para darla a conocer y a admirar, ¿por qué no poner la lista a disposición de esos grandes publicistas inconscientes que son los pintores sangrientos? En caso, naturalmente, de que su identidad haya salido a la luz gracias al ejercicio de estilo propuesto al comienzo de esta nota. Aunque, para ser francos, lo encuentro improbable: no hay nada más difícil que reproducir rebuznos por escrito.
* El último libro de Alicia Dujovne Ortiz es Al que se va (Libros del Zorzal).