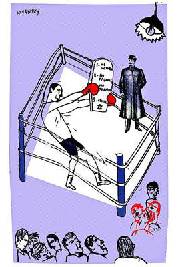WASHINGTON. En un reciente encuentro con Baruch Tenembaum, presidente de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, me enteré de algunos hechos que me dejaron con la boca abierta.
Tenembaum nació en el pueblo santafecino de Las Palmeras y se ha convertido en uno de los más eficaces promotores de la armonía universal. La Fundación que preside, inspirada en el heroísmo del sueco Raoul Wallenberg, ha reunido a innumerables personalidades de todo el mundo, con decenas de Premios Nobel, estadistas de los cinco continentes y luchadores sociales que sostienen la pedagogía positiva de descubrir, destacar y premiar a quienes se esmeran por salvar vidas y aproximar culturas.
Pues bien, este hombre de sólidos conocimientos, que se desempeña con fluidez en varios idiomas y es querido por líderes religiosos y laicos, tiene predilección por un deporte que impugnaría cualquier mirada ingenua. Es un deporte que parecería incompatible con su espiritualidad: el boxeo. Advertido de mi sorprendida incredulidad, no tuvo inconvenientes en mostrarme videos y grabaciones que ha coleccionado sobre figuras que hicieron estremecer los cuadriláteros, así como información sobre técnicas y momentos estelares.
El nunca practicó ese deporte y está enterado, por supuesto, de las objeciones médicas que lo acosan. Pero admira el virtuosismo de quienes saben esquivar y dirigir los golpes mientras despliegan una mágica danza con las piernas y todos los músculos del cuerpo vibran como las cuerdas afinadas de un violín. Quizá sus esfuerzos por la paz, lucubré, requerían la compensación de una violencia parcialmente sublimada.
La segunda sorpresa fue recibir por su medio la noticia de quién fue el primer boxeador que transformó la lucha impía en un deporte bien reglamentado. Lo ignoraba. Hasta ese momento yo sólo sabía que el boxeo, de manera rudimentaria, se había practicado en la Creta micénica, unos 1500 años a.C. y que llegó a ocupar un sitio destacado en los Juegos Olímpicos de la antigüedad. También sabía que los romanos degradaron sus cualidades atléticas en favor de la brutalidad. A las turbas que desaforaban las gradas del circo más las excitaba ver cómo los gladiadores se despedazaban entre sí, para lo cual cada participante convertía su brazo en un garrote al envolverlo con un cuero que contenía pedazos de plomo. Luego este deporte, condenado por sangriento, entró en un vasto letargo, como casi todos los demás.
Su resurrección se debe al empeño de un hombre del siglo XVIII que reunía elementos que hoy llamaríamos globalizadores: era judío, inglés y su apellido de origen español: Mendoza. La Enciclopedia Británica afirma que Daniel Mendoza ”fue el primer luchador científico de la historia del pugilismo”. Nació en el barrio londinense de Whitechapel y se convirtió en un profesional del boxeo en 1790. En esa época había quince campeones aclamados de peso pesado y Mendoza se convirtió en uno de ellos, aunque se peso no era pesado; pero su inteligencia gobernaba a su físico y no a la inversa, como sucedía con la generalidad de quienes cultivaban este tipo de combates. Gracias a su obsesión por convertir la mera lucha en un arte, ascendió a los primeros puestos y consiguió que el boxeo dejara de ser una pelea salvaje, desprovista de elegancia y misterio. Orgulloso de su origen –quizás un desafío primordial y muy duro en su época– pidió que lo llamaran Mendoza el Judío, pero sus admiradores prefirieron aclamarlo como La estrella de Israel.
Daniel Mendoza fue descubierto por quien se convertiría en su más potente rival, Richard Humphrey. Por entonces Mendoza trabajaba en un pub cuando un fornido y disgustado cliente atacó a su dueño. El muchacho acudió en defensa del patrón, trabándose en un combate prolongado, en el que evitó recurrir a otras armas que la de sus puños desnudos, pese a que en varias ocasiones tuvo a su disposición la pata de una silla y el mango de un cuchillo. La prolija y sostenida lucha atrajo a una multitud creciente, dentro de la cual estaba Humphrey, que quedó impresionado por las cualidades del joven. Decidió entonces invitarlo a convertirse en boxeador y empezó así su brillante carrera.
Desde el comienzo se aplicó a consensuar reglas que eliminaran los golpes bajos y los ardides sucios. Fue una tarea que le consumió horas dedicadas a negociar y persuadir, quitándole espacio al entrenamiento o al reposo. No era fácil convencer de que un combate con reglas claras que preservasen la salud del deportista y tornaran más complejas las tácticas serían más convenientes que una lucha feroz, decidida a explotar cualquier recurso. Sus propósitos tenían un sesgo humanista que sonaba extraño y hasta ridículo. Escribió un libro que se convirtió en clásico: El arte del boxeo. Finalmente, influyó en los deportistas que lo siguieron. Su perseverancia didáctica comenzó a ganar adeptos y los puñetazos salvajes ingresaron en una decisiva metamorfosis. Mendoza impuso un giro sin retorno. Su desempeño ímprobo le ganó el patronazgo del príncipe de Gales.
Mendoza, como ocurriría después con casi todos los campeones, se transformó en un hombre rico, pero su generosidad le consumió el patrimonio hasta convertirse en un deudor que acabó en la cárcel. Recuperada la libertad, se dedicó a trabajar en un pub, el ámbito al que se había consagrado antes de iniciar su parábola llena de luz. Su vida se cerró como un cuento circular y perturbador, una matriz que repetirían cantidad de boxeadores: murió en la indigencia, pese a haber llevado una vida honorable. Cuando en 1965 se inauguró el Hall de la Fama del Boxeo, Daniel Mendoza fue uno de los primeros en ser elegidos para el homenaje.
El último golpe de sorpresa que me obsequió Baruch Tenembaum fue la verdadera historia del boxeador Max Schmeling, el alemán que Hitler quiso convertir en una contundente prueba sobre la superioridad de la raza aria. Quizás los lectores recuerden sus combates con el negro americano Joe Louis, de los que estuvo pendiente casi toda la humanidad. También que Schmeling fue asignado por una decisión personal de Hitler a un cuerpo suicida de paracaidistas hacia el final de la guerra. La historia que se desempolvó después, sin embargo, refuta que el empeño de los nazis por convertir a este peso pesado en un emblema de sus delirios haya contado con su aprobación.
Empezó su carrera a los 19 años, en 1924. Ganó el título de los medio pesados y en 1929 llegó a Nueva York, entonces la plaza fuerte del boxeo mundial. Allí derrotó a dos campeones y el 1936 obtuvo el título mundial frente a Joe Louis, que era considerado el más grande de la historia. El régimen nazi tronó de entusiasmo en ese momento y decidió mezclar a Schmeling en su propaganda como prueba de que los arios eran superiores a las otras razas.
La esperada revancha tuvo lugar en 22 de junio de 1938 en el Yankee Stadium de Nueva York, ante una multitud de 70.000 personas y enjambres de periodistas de la prensa radial y escrita de varios continentes. El combate no sólo era deportivo, sino que dirimía ardientes cuestiones políticas y raciales. Joe Louis estaba motivado para demoler los prejuicios que sostenían los nazis. El estadio irradiaba una electricidad que llegaba hasta los confines del globo. Quienes pudieron ingresar en el lugar y quienes lo seguían por radio esperaban que los rounds se sucedieran con tensos empates y que, probablemente, ninguno de los dos colosos obtuviera una victoria contundente. Pero se equivocaron. La pelea duró apenas dos minutos y cuatro segundos. Max Schmeling no pudo controlar la sorpresa que significó la catarata de golpes que le descargó con toda sus energías el llamado Bombardero Marrón. Fue una granizada irrefrenable y demoledora, imposible de devolver.
De regreso a su país, Schmeling recorrió los incendios en la Noche de los Cristales Rotos, el 9 de noviembre de 1938, y consiguió rescatar a dos adolescentes judíos que eran perseguidos por los criminales que golpeaban y mataban a la gente. Investigaciones posteriores a la guerra demuestran que el boxeador escondió a los jóvenes en su suite del hotel Excelsior al tiempo que avisaba en la conserjería que nadie lo molestase porque estaba con gripe. Después que amainó el pogromo, consiguió embarcar a esos jóvenes hacia los Estados Unidos.
Hitler no pudo afiliarlo al Partido nazi, aunque utilizó un amplio catálogo de seducción, presión y amenaza. Le aconsejaron que no lo mandase a un campo de concentración porque Schmeling aún gozaba de gran popularidad y su efecto hubiera sido negativo para el régimen. Entonces mandó que lo alistaran en un cuerpo de paracaidistas que debía acometer acciones suicidas. Schmeling intervino en varias acciones, pero no perdió la vida ni fue herido.
Tras haber ganado cincuenta y seis de setenta combates, abandonó el boxeo por motivos de edad. Fue cuando empezó a recibir más reconocimientos que nunca de Alemania y los Estados Unidos por su integridad moral. Le otorgaron la Cinta de Oro, que confiere la Sociedad de Prensa Deportiva de Alemania, después la ciudad de Los Angeles lo declaró Ciudadano Honorario y en 1967 recibió el Oscar del Deporte. Durante ese tiempo publicó su autobiografía, donde se filtra la calidad humana que dirigió sus actos en los momentos de gloria y en los de penumbra. Se convirtió en un gran filántropo y varios de sus ex rivales pasaron a ser sus amigos. Ayudó a Joe Louis en forma disimulada y, cuando murió, pagó su funeral. En el año 2003, la Fundación Internacional Raoul Wallenberg le otorgó una distinción, por iniciativa de su presidente, Baruch Tenembaum, que sonríe desde su colección de documentos sobre el boxeo. Casi pidiendo disculpas me cuenta que ese hombre excepcional murió en Alemania, a los 99 años de edad.